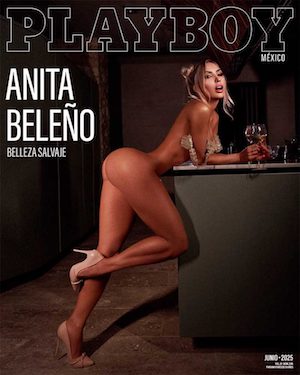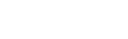Tabledance: oficinistas de una noche difícil

#CrónicaGodínez que involucra una noche de bailes sensuales y una posterior aventura prohibida.
Por Arturo J. Flores (@arthuralangore)
-¿Pa’ dónde jalamos? –me preguntó el Sando.
-Pa’ la Zona Rosa –le dije sin dudar. Además de un foco de entretenimiento para la Comunidad Gay, la colonia Juárez era un hervidero de teibols. En aquellos tiempos aún no se hacían públicas las terroríficas historias de trata detrás de los lupanares modernos, por lo que uno los visitaba desde la cómoda ignorancia, asumiendo que las chicas que ahí laboraban lo hacían por decisión propia.
Sando y yo caminamos desde La Diana Cazadora hasta el cruce de Hamburgo y Génova, donde nos abordó un tipo de gorrita para preguntarnos si buscábamos “bar, karaoke o table dance”. A leguas podía distinguirse que fue la lujuria desbocada, y no las ganas de washashear delante de un público borracho la letra de “Eclipse total del corazón”, lo que nos había llevado ahí.
Acostumbrados a desconfiar de nuestros semejantes, como buenos defeños, Sando y yo le dimos las gracias y comenzamos a caminar aunque no tuviéramos la más remota idea de dónde se ubicaba alguna sucursal del paraíso poblado de ninfas en topless, del que otros oficinistas más experimentados nos habían hablado.
Luego de dar vueltas por una Zona Rosa tan desierta como el pueblo fantasma de una película de vaqueros, resignados a que no existía otra brújula que nos llevara a nuestro destino y tras golpear la puerta de dos o tres establecimientos como el que buscábamos –pero cerrados en pleno 16 de septiembre–, Sando y yo nos apersonamos otra vez delante del tipo de la cachucha.
-Está bien, llévanos.
Nos dejó en la puerta de una caverna de dudosa reputación llamada “El Capitolio”. El desconocido de la gorrita cobró por nosotros una modesta comisión y se retiró en busca de otras calientes ovejas que se hubieran dispersado del rebaño. En el table nos revisaron con desgano las mochilas, para después conducirnos a una mesa situada al fondo. Desde ahí podíamos ver a las bailarinas que, una detrás de otra, cumplían con el mismo ritual: se contoneaban “vestidas” al ritmo de una primera canción (si aquellas minifaldas que parecían brochazos de pintura a cuadros podían considerarse ropa), bailaban una segunda rola en topless, mientras ensayaban sus primeras piruetas en el tubo y el último tema, por lo general una balada “romántica”, les servía para exhibirse completamente desnudas. Colgadas de cabeza nos presumían la fuerza de sus piernas a los que se nos iba la vida sentados en un escritorio.
Eran días en los que aún se podía fumar en espacios cerrados, por lo que las nubes que algunos exhalaban contribuían a dibujar aquella escena misteriosa y prohibida, en la que los oficinistas obligados a laborar en puente nos sumergíamos. Me imaginaba protagonista de un capítulo cachondo de la “Dimensión desconocida”, de la “Twlight Pink Zone” de la colonia Juárez.
Sando y yo habíamos salido temprano de trabajar, pero igual que nuestros congéneres, nos rehusábamos a ir a casa. Por eso le propuse que hiciéramos realidad aquella plática en la que decenas de veces, delante de nuestro tupperware, decíamos :“a ver cuando vamos a un table, ‘caón”.
La boletera, como se le conocía a la encargada de expender papelitos que se podían cambiar por “privados” (una canción en la que la chica te bailara sólo a ti), nos trajo a la mesa a un par de sirenas entrenadas para desplumar Ulises de pacotilla.
Acostumbradas a tratar con Godínez tristes, oficinistas enfermos de soledad que a fuerza de beber mucho, reír fuerte y pagar por una caricia intentaban paliar su desgracia, Sofía –la que se sentó conmigo– y Maribel –creo, se llamaba la que socializó con mi amigo– se tomaron dos copas rebajadas con agua que los meseros nos cobraron al precio de seis de las nuestras.
Transcurrieron tres horas que se fueron como nuestro dinero. Casi a punto de despedirnos, con una cuenta a cuestas que equivalía a una quincena de las nuestras, sólo por medir mis alcances de casanova me aventuré a pedirle su teléfono a Sofía. Decenas de encorbatados como yo habrían de hacer lo mismo y ella se habría acostumbrado a proporcionarles números falsos.
No sé si porque le escribí un mal verso en un pedazo de servilleta, porque hablamos animadamente de Beethoven y Iron Maiden o porque aunque ella llevaba los pechos al descubierto siempre la miré a los ojos (ignoro por qué, pero un escote es mucho más distractor que la desnudez completa), pero ella anotó en mi palma una cifra que comenzaba con un 04455…
El lunes siguiente, una vez más para medirme, le marqué.
Y contestó.
Con la voz pastosa de quien apenas ha dormido muy poco.
Pasaban de las diez de la mañana, pero Sofía, cuyo verdadero nombre era Fanny, había llegado apenas hacía media hora a su casa. Estaba cruda, desvelada y le dolía la cabeza. Pero le dio gusto saber que el “poeta de los lentes” le había telefoneado. Nos vimos el fin de semana en el mismo table. Por fortuna entendió que mi salario no aguantaría cornadas como la de la vez anterior, por lo que a partir de esa noche empezamos a vernos en una cafetería que nunca cerraba, cuando ella terminaba de trabajar. Delante de un expreso me platicaba de los obesos sudorosos a los que tenía que seducir por cuota y yo, la hacía partícipe del sudor que corría por mi frente cuando mis obligaciones como reportero me metían en gordos embrollos.
Me fascinaría decir que Sofía y yo vivimos una encendida aventura digna de contarse en una película porno, pero no fue así. Desde la primera vez quedó claro que yo buscaba una historia qué contar y ella, un amigo que no le pidiera sexo a cambio de prestarle su hombro. Y si acaso yo quería gozar de su talento laboral, me aclaró que toda consulta generaría honorarios.
Tampoco tardamos mucho en descubrir que nuestra relación, aunque platónica, estaba destinada a naufragar. Sofía se cansó de mis negativas a acompañarla a comer tacos a las 6 de la mañana, cuando faltaban dos horas para que checara tarjeta en la oficina. Y yo, sentía que me había relacionado con una mujer vampiro a la que no podía darle la luz del sol, porque pasaba las noches bebiendo de la cartera de los Godínez que visitaban el Capitolio.
Un día, como los números de celular son muy sabios, el suyo decidió perderse. La memoria nunca me alcanzó para memorizarlo, ocupada como estaba en retener ojos rasgados, los pechos medianos con pezones achocolatados y la nariz afilada por la que, por desgracia, a Sofía le gustaba meterse letales hilos blancos que aceleraban sus sentidos.
No he vuelto a pararme en un table dance desde entonces. “El Capitolio” fue demolido y extrañamente no se ha construido nada en el sitio. A veces, cuando despierto de madrugada pienso en esas mujeres que trabajan como oficinistas de una noche que parece no terminar nunca. Algunas sólo tienen ganas de irse a tomar un café para discutir con otro las penurias de un trabajo difícil que les permite mantenerse. Igual que aquella tarde Sando y yo sólo queríamos beber un trago, para sacudirnos de encima el estrés de un empleo que nos concedió visitar un table dance.
Cuando eso pasa ya no puedo dormir otra vez.